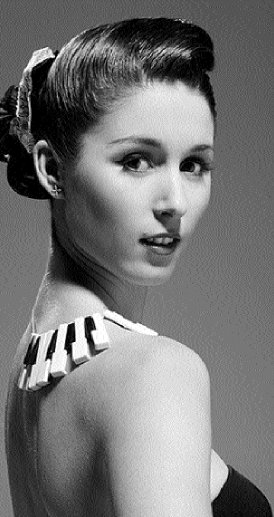Carlos Henrickson (Santiago, Chile, 1974): Ha publicado Ardiendo (poemas, Ed. Etcétera, Concepción, 1991), Y si vieras la Mañana (cuentos y poemas, Sergio Ramón Fuentealba y Cecilia Zúñiga Editores, Concepción, 1998), Aviso desde Lota (poema-tríptico, NeaVista Ed., Concepción, 1998), En Tiempos como éstos (cuentos, Ed. Gobierno Regional de Valparaíso, Valparaíso, 2002), An Old Blues Songbook (poemas, Ed. Del Temple, Santiago, 2006), Ajuste de Cuentas - Jaunesse 1 (poemas, Ed. Alquimia, Santiago, 2007). Ha realizado trabajos de narrativa, poesía y crítica en variadas publicaciones de alcance nacional e internacional. Participó, además, en el cortometraje Poetas contra Gutenberg de Ricardo Mahnke (1998).
desconfía del aparato japonés. La humedad
es de primera importancia, en su límite
fijado por precisos estándares. Hace bromas
sobre los chanchos –si parece que sonríen, envueltos,
graciosos en su roce continuo-, mientras la ventana
hermética se desempaña en breves segundos,
para mantener el control necesario. El cerdo
es un ser tranquilo. Si se diera el milagro
del deseo de ataque, no podría,
no tiene cómo. Se sacian, dan vueltas uno
sobre el otro, pacíficos y dóciles, las hembras
apartados más allá de su vista y su conocimiento,
segregadas. Han llegado a su momento antes
de la edad –virtud de la tecnología nutricional
más avanzada de la historia-, y como si supieran
que la justicia es madre mayor de las épocas
que vivimos, no esperan ni horror ni dolores cuando,
como soldados, se den a la alimentación
ajena. En ese instante, los ingenieros
hacen los mejores chistes. Como en espasmos, dan
la respuesta nueva a la anterior, los ojos fijos
en los ojos mudos del cerdo muerto.
La cabeza y las vísceras se van quién sabe dónde.
El resto es comido en alegría y comunión.
Es una historia que siempre termina bien. Nadie
sufre demasiado, no hay juicios éticos vacíos ante este sacrificio
tan antiguo en su modernidad. Tampoco hay tiempo.
Han nacido más en estas últimas 12 horas, hay que hacer
espacio: las empresas de producción de carne
tienen un horror al vacío análogo y quizá peor
-el ansia, el color rojo, el ruido-
que el de la ciencia física.
Una casa de espejos: ya nadie
viene. Nada es tan fiel como esta sombra,
saltando de uno a otro espejo –la luz
de las grietas de la casucha se cuela sólo
para crear esta burlona tiniebla: no deja ver
el suelo sin barrer, el vaso plástico
que ya hace años duerme y se deshace
en una nada diez veces repetida.
La existencia más allá de los muros se ha es ya
una pura fantasía: podría haber festines
o matanzas, y el cristal de estos paneles
mentirosos seguirá como imperturbable, torciendo
el infinito entre penumbras. Ni una música
de la maravillada clientela, de los que de sí
mismos salieron en la preciosa vagancia
de los domingos. Nadie hace la ansiosa
especulación intelectual sobre los espejos:
las arañas, infinitud de ácaros, las
ratas, no tienen afanes mayores que el hambre
eterna, la enfermiza caza a oscuras. Es
inmortal –hoy- esta casa de espejos. En el más fatal
exceso de reflejo, a sí misma se encuentra
cada día. La luz se va por las rendijas
de occidente. Todo queda a oscuras.
Nació mi padre porque sus hermanas
nacieron: el horizonte abierto y anguloso
de las nuevas fundaciones lo saludó
al primer grito. Crecían ellas
como árboles mientras mi padre
moldeaba los huesos bajo la bruma densa
de Coronel, y fue natural que eligiera
como su vida entera el dedicarse a esa
familia suya. Desde la oficina dibujaba
sus perfiles con seguro trazo, cuando
las veinte máquinas herramientas
de la maestranza le cantaban a coro. Yo
lo vi alzar la vista, reconociendo el leve
matiz de lenguaje que le pedía el cuidado
que no le daría el operario –no sabían,
no podían saber, las sílabas precisas
de esa precisa criatura. Hasta el vendaval
sutil, silencioso, que barrió con todo eso, él
aseguró el amor de la gris familia, y aún
guardo en el alma las palabras suyas:
no hay azar en las máquinas, mientras
yo programaba juegos de dados
en el Atari Basic. El tiempo del cáncer
fue, dolorosamente, el exacto. El necesario.
La oscura inteligencia del mundo dejó las cosas
en este agudo silencio sin sentido que vengo
habitando con hermanas blancas y esquivas,
que envejecen y mueren de un año
para el otro. Este arte persiste, como las ruinas
de las cepilladoras, bajo un óxido poblado
de animales; y más allá de esa calle, la gente
hace cosas, se mueve en la verdad, con los dedos
hace luz de la penumbra, deja atrás a toda ésta,
mi borrosa dinastía.
Los hombres de empresa siempre fueron
honestos caballeros. La honestidad obliga:
su vida era horrorosa. El dinero era
una maldición: siempre el tiempo fue más extenso,
cada vez, y la familia, se sabe, te da duro.
En el fondo, envidiaban la soltura de mano,
la mirada elegante de los ingenieros, y mientras,
ahí ellos: las casas de veraneo, las cuotas del club, l
os hijos despreocupados y artistas.
No fueron ellos, los hombres de la foto
del periódico patronal, los que cambiaron este mundo
a puro acero rojo. Acá no hay nombres propios.
Los documentos bancarios, las fotos
de inauguración de las chimeneas, el brazo
descubierto y sudado del operario, el limpio
trazo del lápiz sobre el tablero, los constructores
de las casas de las villas obreras, los
contratistas comerciales hora sobra hora, dando
la entrada al feroz metal; todos, todos ellos
hicieron un tejido deslumbrante e indivisible.
Cuando se creía en el fantasma del país, ellos
construyeron su forma y la adoraron,
como quien cree en Dios. Ahora,
seco y feroz, el mundo espera por los lobos,
y todo en torno es tan sólo monte abierto.
Nadie donde debe, y todos donde pueden. Dónde,
ay, dónde, la belleza de las maestranzas, dónde
la soberbia de los hombres de empresa:
la angustia y la belleza, la soberbia y la miseria
de ese mundo da hoy, a lo más, para glorias
póstumas. Qué decir de los poetas de esos años.
No aprendieron lo que significaba una
épica, no vieron que un torno moldeando bella-
mente –acero nacional- merecía más
un lugar en el mundo
que la dignidad de un arte viejo, inútil y podrido
como un vino en la esquina
de una cava desierta.
PARÁBOLA DE LA JUSTICIA
El ingeniero regula la temperatura:desconfía del aparato japonés. La humedad
es de primera importancia, en su límite
fijado por precisos estándares. Hace bromas
sobre los chanchos –si parece que sonríen, envueltos,
graciosos en su roce continuo-, mientras la ventana
hermética se desempaña en breves segundos,
para mantener el control necesario. El cerdo
es un ser tranquilo. Si se diera el milagro
del deseo de ataque, no podría,
no tiene cómo. Se sacian, dan vueltas uno
sobre el otro, pacíficos y dóciles, las hembras
apartados más allá de su vista y su conocimiento,
segregadas. Han llegado a su momento antes
de la edad –virtud de la tecnología nutricional
más avanzada de la historia-, y como si supieran
que la justicia es madre mayor de las épocas
que vivimos, no esperan ni horror ni dolores cuando,
como soldados, se den a la alimentación
ajena. En ese instante, los ingenieros
hacen los mejores chistes. Como en espasmos, dan
la respuesta nueva a la anterior, los ojos fijos
en los ojos mudos del cerdo muerto.
La cabeza y las vísceras se van quién sabe dónde.
El resto es comido en alegría y comunión.
Es una historia que siempre termina bien. Nadie
sufre demasiado, no hay juicios éticos vacíos ante este sacrificio
tan antiguo en su modernidad. Tampoco hay tiempo.
Han nacido más en estas últimas 12 horas, hay que hacer
espacio: las empresas de producción de carne
tienen un horror al vacío análogo y quizá peor
-el ansia, el color rojo, el ruido-
que el de la ciencia física.
PARÁBOLA DE LA VERDAD
Una casa de espejos: ya nadie
viene. Nada es tan fiel como esta sombra,
saltando de uno a otro espejo –la luz
de las grietas de la casucha se cuela sólo
para crear esta burlona tiniebla: no deja ver
el suelo sin barrer, el vaso plástico
que ya hace años duerme y se deshace
en una nada diez veces repetida.
La existencia más allá de los muros se ha es ya
una pura fantasía: podría haber festines
o matanzas, y el cristal de estos paneles
mentirosos seguirá como imperturbable, torciendo
el infinito entre penumbras. Ni una música
de la maravillada clientela, de los que de sí
mismos salieron en la preciosa vagancia
de los domingos. Nadie hace la ansiosa
especulación intelectual sobre los espejos:
las arañas, infinitud de ácaros, las
ratas, no tienen afanes mayores que el hambre
eterna, la enfermiza caza a oscuras. Es
inmortal –hoy- esta casa de espejos. En el más fatal
exceso de reflejo, a sí misma se encuentra
cada día. La luz se va por las rendijas
de occidente. Todo queda a oscuras.
LA FAMILIA DE MI PADRE
Nació mi padre porque sus hermanas
nacieron: el horizonte abierto y anguloso
de las nuevas fundaciones lo saludó
al primer grito. Crecían ellas
como árboles mientras mi padre
moldeaba los huesos bajo la bruma densa
de Coronel, y fue natural que eligiera
como su vida entera el dedicarse a esa
familia suya. Desde la oficina dibujaba
sus perfiles con seguro trazo, cuando
las veinte máquinas herramientas
de la maestranza le cantaban a coro. Yo
lo vi alzar la vista, reconociendo el leve
matiz de lenguaje que le pedía el cuidado
que no le daría el operario –no sabían,
no podían saber, las sílabas precisas
de esa precisa criatura. Hasta el vendaval
sutil, silencioso, que barrió con todo eso, él
aseguró el amor de la gris familia, y aún
guardo en el alma las palabras suyas:
no hay azar en las máquinas, mientras
yo programaba juegos de dados
en el Atari Basic. El tiempo del cáncer
fue, dolorosamente, el exacto. El necesario.
La oscura inteligencia del mundo dejó las cosas
en este agudo silencio sin sentido que vengo
habitando con hermanas blancas y esquivas,
que envejecen y mueren de un año
para el otro. Este arte persiste, como las ruinas
de las cepilladoras, bajo un óxido poblado
de animales; y más allá de esa calle, la gente
hace cosas, se mueve en la verdad, con los dedos
hace luz de la penumbra, deja atrás a toda ésta,
mi borrosa dinastía.
LOS OPERARIOS
Los hombres de empresa siempre fueron
honestos caballeros. La honestidad obliga:
su vida era horrorosa. El dinero era
una maldición: siempre el tiempo fue más extenso,
cada vez, y la familia, se sabe, te da duro.
En el fondo, envidiaban la soltura de mano,
la mirada elegante de los ingenieros, y mientras,
ahí ellos: las casas de veraneo, las cuotas del club, l
os hijos despreocupados y artistas.
No fueron ellos, los hombres de la foto
del periódico patronal, los que cambiaron este mundo
a puro acero rojo. Acá no hay nombres propios.
Los documentos bancarios, las fotos
de inauguración de las chimeneas, el brazo
descubierto y sudado del operario, el limpio
trazo del lápiz sobre el tablero, los constructores
de las casas de las villas obreras, los
contratistas comerciales hora sobra hora, dando
la entrada al feroz metal; todos, todos ellos
hicieron un tejido deslumbrante e indivisible.
Cuando se creía en el fantasma del país, ellos
construyeron su forma y la adoraron,
como quien cree en Dios. Ahora,
seco y feroz, el mundo espera por los lobos,
y todo en torno es tan sólo monte abierto.
Nadie donde debe, y todos donde pueden. Dónde,
ay, dónde, la belleza de las maestranzas, dónde
la soberbia de los hombres de empresa:
la angustia y la belleza, la soberbia y la miseria
de ese mundo da hoy, a lo más, para glorias
póstumas. Qué decir de los poetas de esos años.
No aprendieron lo que significaba una
épica, no vieron que un torno moldeando bella-
mente –acero nacional- merecía más
un lugar en el mundo
que la dignidad de un arte viejo, inútil y podrido
como un vino en la esquina
de una cava desierta.